«El juntismo de 1810 nace sin el más mínimo propósito separatista respecto de España, sin la más mínima intención de disgregar, de dispersar a los pueblos hispano-americanos, conscientes de conformar una gigantesca y común nacionalidad continental. Serán hechos posteriores a la erección de las Juntas los que acabarán conduciendo a los pueblos hispano-americanos por los caminos del separatismo y la disgregación (…) Patriotismo, hispanismo, constitucionalismo, antijacobinismo, antibonapartismo, antibrasileñismo, fidelidad al rey legítimo y, subsidiariamente, independencia de toda dominación extranjera. Este es el auténtico repertorio ideológico que preside la revolución americana de 1810»

El mundo en 1800. Obsérvese cómo Hispanoamérica (también llamada las Indias) era la mayor entidad política: sólo el Imperio Ruso era comparable en tamaño. De haber conservado su unidad tras la independencia, hoy la América Hispana sería, probablemente, la Nación más rica y poderosa; pero por desgracia se fragmentó en multitud de repúblicas, lo cual favoreció el ascenso de las potencias anglosajonas: Inglaterra y Estados Unidos.
El siguiente texto es un fragmento del artículo titulado “Origen y significado de las Juntas Hispano-americanas de 1810″, del abogado, jurista y ensayista Ramón Peralta Martínez, publicado en la sección Artículos de la revista de crítica filosófica El Catoblepas, en marzo de 2011.
El juntismo de 1810 surge, esencialmente, como respuesta americana a la Proclama de la Junta de Cádiz fechada el 14 de febrero de ese mismo año. Se trata de una solución patriótica-democrática anclada inicialmente en la legitimidad hispánica de aquel difícil momento ante una situación de invasión extranjera y usurpación de la Corona, legitimidad representada por el conjunto Consejo de Regencia – Junta de Cádiz, una solución que evitó mayores derramamientos de sangre entre personas de una misma nacionalidad, súbditos de una misma Corona.
El juntismo de 1810 nace sin el más mínimo propósito separatista respecto de España, sin la más mínima intención de disgregar, de dispersar a los pueblos hispano-americanos, conscientes de conformar una gigantesca y común nacionalidad continental. Serán hechos posteriores a la erección de las Juntas los que acabarán conduciendo a los pueblos hispano-americanos por los caminos del separatismo y la disgregación. El movimiento juntista americano es réplica del juntismo peninsular desarrollado desde la primavera de 1808; surge de la determinación de quienes son españoles de pleno derecho, «españoles americanos» que es lo que eran los criollos como protagonistas del proceso, una determinación tomada con madurez y conocimiento y puesta en práctica con moderación y beneficencia.
La revolución hispano-americana iniciada en aquellos meses de 1810 no es un tumultuario y violento suceso pasajero con proclamación de abstractas e impracticables teorías «igualitaristas» como las de la del Revolución Francesa. De lo que aquellos criollos tratan, siendo como son legalmente españoles, es, desde el convencimiento práctico y generalizado sobre la necesidad de una reforma política, de constituir un gobierno interino durante la ausencia del indiscutido rey legítimo y en espera de que se restablezca la monarquía, eso sí, ahora sobre nuevas y legítimas bases. Los americanos no piensan en separarse de la Corona de España a no ser que finalmente se les obligue a ello a causa de decisiones peninsulares equivocadas o perjudiciales para sus intereses. Los americanos están inquietos y preocupados por esperar gobierno y dirección de un país separado por un mar inmenso y casi del todo ocupado por enemigos extranjeros, el enemigo napoleónico que sueña también con tiranizar la América hispana, un enemigo que se siente como un peligro real en el nuevo mundo.
Las Juntas americanas consideran que América o las Indias son parte constitutiva de la Monarquía Hispánica, pertenecientes legítimamente a la Corona de España poseyendo los mismos privilegios que sus estados en Europa. Lo que ahora consideran los criollos como españoles americanos es cómo deben hacer uso de sus derechos como pobladores de los territorios americanos en aquellas fatales circunstancias una vez que ha desaparecido la autoridad del rey legítimo como cabeza de la Monarquía, Repetimos, el juntismo de 1810 no tenía intención de destruir o disolver la Monarquía Hispánica, monarquía cuyo principio esencial es la unidad: Hispano-América o las Indias son una unidad que junto a España conforman dicha monarquía hispánica, y así es, como hemos visto, desde la Real Cédula de 1519 por la que el rey Carlos I pone los cimientos de la luego denominada «política de los dos hemisferios».
Las posteriores Leyes de Indias declaraban que América era una parte o accesión de la Corona de Castilla que jamás pudiera dividirse ni enajenarse a rey extranjero. De la ocupación de España por un usurpador extranjero y del consiguiente impedimento o ausencia del rey legítimo es de donde deriva el derecho de los criollos al autogobierno, resistiéndose a toda enajenación del territorio, resistiéndose a la posible pretensión usurpadora del bonapartismo sobre los territorios americanos. Los hispano-americanos son conscientes de que, dentro de la genérica unidad hispánica representada por el rey, constituyen un espacio unitario y diferenciado de España: España e Indias son las partes constitutivas de la bicontinental Monarquía Hispánica y por ello mismo dos entidades diferenciadas. Y es que la revolución americana, repetimos, es una variante regional de la revolución española iniciada por las juntas patrióticas de 1808. Los criollos aspiran a una unión voluntaria y perfeccionada con la metrópoli, luchando, al igual que los peninsulares, por concretar una reforma política como reajuste político-administrativo deseando alcanzar particularmente una plena igualdad con la parte europea de la monarquía y una amplia autonomía respecto de la misma pero sin cuestionar la unidad de la monarquía. Fueron causas posteriores las que desviaron la inicial dirección de la revolución americana hacia el separatismo y la ruina ya no sólo de la unidad bicontinental hispánica sino de la propia unidad hispano-americana.
Las motivaciones y características del juntismo de 1810 pueden resumirse en los siguientes puntos aclaratorios:
—los movimientos de 1810 instalaron juntas provisionales de gobierno para preservar en cada lugar la soberanía de Fernando VII en cuanto rey legítimo, rechazando al usurpador francés;
—en las Juntas constituidas no se manifiesta ninguna postura separatista sino una clara lealtad para con el rey Fernando y España; precisamente de la última Junta constituida en España, la de la ciudad de Cádiz, es de donde procede el impulso y el modelo de las Juntas hispano-americanas como Juntas populares de Gobierno
—la formación de estas Juntas de Gobierno provienen de una larga tradición hispánica, propia del derecho castellano, y niegan, por tanto, cualquier influencia de los filósofos franceses de la «Ilustracíón»;
—la teoría política que fundamenta la formación de las Juntas hispano-americanas deriva esencialmente de la Escuela de Salamanca de los siglos XVI y XVII (Vitoria, Vázquez de Menchaca, Suárez, Mariana) en cuya doctrina política se establece que la soberanía, que proviene de Dios, reside en todo caso en la comunidad del pueblo y que éste la delega en el rey como su gobernante legítimo; en ausencia o impedimento del rey legítimo la soberanía revierte en el pueblo. También fue notable la influencia de los escritos del mejor representante del liberalismo moderado o conservador español, nada jacobino, Gaspar de Jovellanos, partidario de armonizar la tradición jurídico-política hispánica de la monarquía limitada o templada con los conceptos propios del constitucionalismo contemporáneo. Los fundamentos teóricos de la revolución hispano-americana de 1810 no proceden ni de la «Ilustración» francesa ni de los revolucionarios anglo-americanos, como ciertos autores se empeñaron en hacernos creer.

Juramento de las Cortes de Cádiz en la Iglesia Mayor Parroquial de San Fernando el 24 de septiembre de 1810, según un óleo de 1862 de José Casado del Alisal (Congreso de los Diputados, Madrid).
La revolución americana no nace desde la ilegalidad, podemos concluir, al menos hasta el restablecimiento del rey legítimo de España en 1813, considerando que las provincias americanas, puestas en iguales circunstancias que las provincias españolas, poseían los mismos derechos políticos en cuanto que están habitadas por españoles (americanos) con los mismos derechos. Durante ese periodo de 1810-1813 los hispano-americanos se han visto en la necesidad de ejercer funciones de autogobierno ante las circunstancias excepcionales y hostiles que padecía la monarquía, descabezada y usurpada, con una metrópoli ocupada por un ejército extranjero. Los revolucionarios criollos actúan desde su propia identidad, desde su propia tradición política. Constituyen gobiernos «revolucionarios» de Junta –autogobierno– sin ninguna intención separatista o disgregadora, fundamentalmente para evitar la anarquía que podría producirse en aquellas circunstancias excepcionales ante la amenaza de un posible despojo ejecutado por el usurpador bonapartista apoyándose en posibles gobernantes afrancesados, nunca reconocido como rey. Incluso, en los próceres criollos encontramos una clara predisposición a favor de sus hermanos peninsulares concretada en su voluntad expresada de auxiliarlos con la finalidad de ayudarlos en la superación de su desgracia.
Patriotismo, hispanismo, constitucionalismo, antijacobinismo, antibonapartismo, antibrasileñismo, fidelidad al rey legítimo y, subsidiariamente, independencia de toda dominación extranjera. Este es el auténtico repertorio ideológico que preside la revolución americana de 1810 que supuso el establecimiento de regímenes de autogobierno como gobiernos autóctonos de emergencia ante la situación de ocupación bonapartista de España tras la invasión de Andalucía en enero de aquel año.
Los criollos que protagonizan los sucesos revolucionarios coinciden notablemente con los liberales españoles: desean reformar las instituciones de la monarquía haciéndola constitucional y ya no absoluta, considerando los perjuicios que ocasiona al conjunto de los pueblos hispánicos el absolutismo monárquico del «despotismo ilustrado» dieciochesco de origen francés. Los hispano-americanos profesan ideas reformistas en cuanto a la transformación del sistema virreinal-institucional de América pero sin renegar de la monarquía, estando especialmente molestos con la reformas centralizadoras realizadas durante la segunda mitad del siglo XVIII tendentes a convertir en meras colonias los territorios americanos de la Monarquía.
Será entonces durante el reinado de Carlos III de Borbón cuando comienza a considerarse en serio el conjunto de la Monarquía Hispánica como Estado-nación español del que los territorios americanos serían territorios meramente dependientes, administrados centralizadamente desde la capital de la Monarquía como colonias. Esto suponía un cambio sustancial en la consideración jurídico-política de la América hispana en cuanto Reino de Indias, espacio diferenciado conceptualmente de España como estado europeo de la monarquía. El Reino de Indias, en realidad con respecto a lo sustancial, es una asociación de repúblicas municipales de carácter hispánico y cristiano-católico, unidas en torno a la figura del rey, que se distinguían entre sí por sus privilegios (verdaderas «cartas pueblas»), sus riquezas o su posición geográfica, actuando con una amplia autonomía para la gestión de sus propios intereses. Esto es lo que comienza a cambiar con el reinado de Carlos III que impulsa la reorganización político-administrativa a partir de la creación de «Intendencias» siguiendo la tradición borbónico-francesa, lo que supuso, en la práctica, una mayor intervención y centralización desde la metrópoli provocando con ello incomodidades, ofensas y cada vez más fricciones con la amplia autonomía de facto de los criollos, una autonomía que venía desarrollándose desde el siglo XVI y que caracterizaba la sociedad política y la institucionalidad hispano-americanas.
El concepto moderno de Estado-nación acuñado a fines del siglo XVIII («Ilustración», Revolución Francesa) asumido por las Cortes Constituyentes de Cádiz en relación al conjunto euro-americano de la Monarquía Hispánica (España e Indias) iba a ser el verdadero motivo originador del posterior separatismo americano: las Cortes de Cádiz quisieron convertir dicha monarquía dual con 300 años de existencia en una sola Nación Española atribuyéndose ésta en exclusiva el ejercicio de la soberanía. Efectivamente, ese mismo año de 1810, en septiembre, se abrían las Cortes Generales y Extraordinarias en la Cádiz a modo de verdadero Congreso Constituyente de la Nación Española, proclamándose el principio de la soberanía nacional en la sesión inaugural de las Cortes en la isla gaditana de León. Aquel congreso extraordinario convocado por la Junta Central el año anterior supone un hito decisivo del proceso político revolucionario iniciado por las Juntas territoriales en la primavera de 1808 en rechazo casi unánime del rey ilegítimo otorgado por Napoleón Bonaparte. La Junta Central en ausencia del rey legítimo y asumiendo, entonces, la soberanía que reside en la comunidad del pueblo, resolvía el conflicto acudiendo a la tradición política hispánica, esto es, convocando unas Cortes Generales como gran Junta Nacional representativa y soberana, cuya misión sería la de preservar la nacionalidad, su integridad e independencia, estableciendo la oportuna y necesaria reforma política de la monarquía.
El proceso político hispano-americano, como sabemos, es indisociable del proceso político español. Ya hemos visto como el movimiento juntista de 1810 es consecuencia de la invasión de Andalucía por el ejército napoleónico lo que supuso la disolución de la Junta Central, la creación del Consejo de Regencia como nuevo gobierno legítimo de la Monarquía y la formación de la Junta ciudadana de Cádiz cuya Proclama a los americanos fue principal elemento desencadenante de la revolución juntista americana.
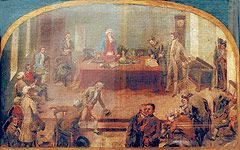
Primera junta de gobierno de Chile, según un óleo de Nicolás Guzmán de 1889. En contra de lo que dice la historiografía oficial, las primeras juntas americanas no tuvieron en absoluto carácter separatista.
Pues bien, será el efecto de la acción de las Cortes de Cádiz sobre América lo que acabará desencadenando la deriva separatista en los territorios americanos de la Monarquía. Las Cortes Españolas declaran expresamente que la soberanía –concepto polémico per se– reside en la nación; declaran, así mismo, que la América hispana forma con España una sola nación, la Nación Española, conformada por los españoles de los dos hemisferios, de modo que constituyen una sola soberanía política. Las Cortes de Cádiz han declarado, por tanto, que las provincias de ambos continentes no solo forman una sola nación sino que españoles e hispano-americanos (criollos y mestizos) gozan de igualdad de derechos de manera que éstos no solo tienen parte en la soberanía, sino igualdad en la participación de la soberanía o en la formación y composición de tal Congreso Extraordinario y Soberano.
Esa igualdad de derechos debe traducirse en representación igual, debiendo los americanos nombrar diputados a Cortes según el mismo reglamento existente para el nombramiento de los diputados españoles. Pero esta equidad en la representación en Cortes no se produjo en ningún momento. Siendo la población hispano-americana representable de unos 13 millones de habitantes en relación a los 11 millones de españoles, su porcentaje en las Cortes gaditanas fue muy inferior al que equitativamente les correspondía siendo, como eran, algo más de la mitad de la población de la monarquía: sólo 27 de los 101 diputados reunidos en Cádiz, siendo suplentes 26 de ellos. Siendo como eran provincias de la misma monarquía, tan sin fundamento proceden los que se oponen a la igualdad de representación argumentando que entonces los americanos tendrían en las Cortes más influencia que los europeos, como los habitantes de Castilla la Nueva que por estar en ella la capital Madrid se quejasen de que todas las demás provincias europeas de la monarquía tienen más representantes que ella en las Cortes.
La proclamación de una única y exclusiva «soberanía nacional» en la jornada inaugural de las Cortes de Cádiz expresada aquel 24 de septiembre de 1810 por el diputado Muñoz Torrero suponía la extinción del sistema de reinos y provincias diferenciados de España e Indias para engendrar una nueva forma política de la Monarquía Hispánica, dando cabida a una sola «Nación Española», planteando a los americanos, que pronto se dividirán entre juntistas y regentistas, una situación muy problemática en aquellas difíciles y excepcionales circunstancias.
Conforme al derecho y tradición política hispánicos, en ausencia del rey legítimo la soberanía revierte a la comunidad existiendo dos entidades políticas diferenciadas desde su origen en el seno de la Monarquía Hispánica erigida a fines del siglo XV a partir de la Real Cédula de 1519 y nunca derogada, esto es, España e Indias. Cada reino o provincia recuperaba el derecho integral e indeclinable al uso de su soberanía y así mismo y en consecuencia, el de sólo cederlo a otro en cada caso particular. La revolución americana de 1810, concretada en el autogobierno proclamado por las distintas Juntas Populares, conducía precisamente a lo inverso de lo adoptado por las Cortes Generales y Extraordinarias reunidas en Cádiz en septiembre de ese mismo año. Las Cortes Españoles se adueñaron para sí de los derechos de soberanía con la intención de instaurar un inmenso Estado bicontinental fuertemente centralizado y dirigido por una exclusiva voluntad peninsular, desdeñando, entonces, el «federalismo» natural bihemisférico, fundado sobre una comunidad real de sangre, religión y cultura, encabezada por un solo rey legítimo como su señor natural.
La proclamación de aquella soberanía nacional exclusiva y excluyente de la soberanía de las provincias americanas suponía, pues, una ruptura con la tradición hispánica de los dos reinos, víctimas en este punto los diputados españoles del influjo de la Francia revolucionaria modelada por la Asamblea Constituyente de 1791. Según el derecho y tradición hispánicos, la proclamación de semejante concepto de la soberanía nacional, reservada para los peninsulares y ejercida integralmente por éstos sobre el conjunto de la monarquía como peculiar compuesto político de España e Indias, suponía una especie de golpe de Estado consistente en abrogarse por un lado el derecho de una de las partes al total ejercicio de la soberanía y, por otro, la incorporación-asimilación lisa y llanamente de América a España.
Tras la proclamación de aquella «soberanía nacional» y como consecuencia del ejercicio integral de la misma por las Cortes gaditanas, el texto de la Constitución finalmente aprobada en marzo de 1812 consagraba en diferentes disposiciones una plena centralización peninsular de los órganos del Estado incluido el poder legislativo. La imprudente y desmedida proclamación de dichas Cortes aquella sesión inaugural del 24 de septiembre es lo que acabaría por separar radicalmente a españoles y americanos de manera que sólo la anulación de aquella declaración con todas sus consecuencias y el consiguiente reconocimiento del viejo y arraigado principio de los dos reinos bajo una misma Corona, lo que incluye la unidad e intangibilidad del Reino de Indias, sólo ello podría haber restaurado la armonía entre americanos y españoles para poder recomponer así una unidad bicontinental hispánica de índole confederal y constitucional. Y es que la declaración de las Cortes de Cádiz suponía la subordinación injusta, y por ello intolerable, de los criollos a los peninsulares siendo iguales en derechos, una declaración revestida de legalidad al haber sido adoptada en Congreso Constituyente. No admitir aquella afrancesada declaración, no aceptar su vigencia que disminuía y perjudicaba a los españoles americanos, conllevaría la lucha por la emancipación. Los criollos que no lo pensasen así y no reaccionaran en consecuencia comprometían su reputación de buenos patriotas.
Y en este punto, seducidos y apoyados por ingleses y anglo-americanos, así como convencidos por el retornado despotismo de Fernando VII en 1814, muchos criollos derivaron hacia la solución independentista, esto es, la separación radical de España, destruyendo finalmente la Monarquía Hispánica pero, también, disgregando, deshaciendo el unitario Reino de Indias, descompuesto ahora en una constelación de Repúblicas absolutamente independientes unas de otras. Ese fue el proceso que a partir de 1814 aniquiló, entonces, toda posibilidad de solución confederal entre España e Hispano-América como conjunto de provincias o Estados soberanos conformadores de una verdadera Patria Continental, una solución acorde con su comunidad de historia, sangre, cultura y religión, acorde con sus intereses comunes y con su tradición jurídico-política e integridad territorial. Y todo ello para beneficio principal de ingleses y estado-unidenses (divide y vencerás) en perjuicio evidente de españoles e hispano-americanos como lo demuestra inequívocamente la historia de los dos últimos siglos.
Queda, pues, explicado el movimiento juntista americano de 1810 como una variante regional de la Revolución Hispánica, polarizada en torno a las ideas de reorganización de la monarquía sobre bases de reajuste constitucional que armonizasen las nuevas ideas de libertad civil y política con los institutos del viejo derecho español desplazados últimamente por el centralismo despótico y afrancesado de los Borbones. Finalmente, y en todo caso, después del año 1810 y por causas posteriores, crece y prospera el ideario separatista impulsado por dos motores hacia una convergencia: la total desvinculación de España y la disgregación hispano-americana.
